Durante mucho tiempo, tuve la manía de creer que pedir ayuda era algo malo. A lo mejor fue porque me educaron en la filosofía del 'hágalo-usted-mismo'. También podía deberse a que tenía metido a fuego en la cabeza que demostrar un bajón era un síntoma de debilidad o porque probablemente yo me sentía con más vocación de ser un apoyo que un peso.
Viví en esa paradoja mucho tiempo: me encantaba que me pidieran ayuda pero yo era incapaz de hacer lo mismo. Me gustaba ser la primera persona al otro lado del teléfono cuando había un problema. Siempre tenía el hombro a punto para quien quisiera llorar sobre él. Me sentía agradecida cuando era mi abrazo el que buscaban. Me gustaba estar ahí para mis amigos porque reconfortarlos me hacía sentir bien. Supongo que me hacía sentir útil.
Pero de repente venía una etapa dura para mí y mi reacción natural era aislarme. La excusa que me ponía a mí misma era que no quería molestar porque, total, era una tontería. Que se me pasaría en dos días. Que cómo iba a llamar a nadie si bastante tenían con lo suyo.
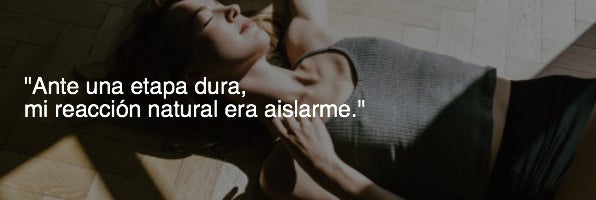
De alguna manera, entendía que mis problemas eran nimios, que eran menos importantes que los de los demás o que yo tenía la capacidad de lidiar sola con mis cosas sin necesidad de hacer partícipe a nadie.
Sin embargo, hubo una etapa que fue más dura de lo normal y también mucho más larga. Al principio la llevé bien. Como siempre que estaba pasándolo mal, me enfundé mi máscara y me dediqué a ser amable y a minimizar cuando me preguntaban si me pasaba algo. Si alguien notaba que estaba diferente, solía achacarlo al cansancio, por ejemplo.
El problema vino cuando pasaron más de un par de semanas y la etapa seguía ahí, en trayectoria ascendente. Los días se fueron volviendo más duros y mi máscara más frágil. Pero yo seguía empeñada en hacer como que no pasaba nada. Y cuando mis amigos pedían mi hombro, me pesaban. Y cuando me llamaban, yo no estaba en condiciones de reconfortarlos. Y lo peor vino cuando me di cuenta de que, sin querer, estaba culpándolos por no darse cuenta de que estaba mal. Ahí me di cuenta de que estaba siendo injusta. ¿Cómo iban a ayudarme si no se lo había pedido?

Algunos actos de heroísmo son minúsculos pero tienen, sin embargo, la entidad de hazañas. Para un tímido patológico, pedir la hora a un desconocido es algo tan grande como escalar un ochomil. En mi caso, mi acto de heroísmo fue descolgar el teléfono y marcar. Fue no colgar mientras escuchaba los pitidos de la llamada. Y fue, sobre todo, escuchar una voz amigable, tomar aire y decir: "¿Puedes venir? Necesito hablar".
Y así, sin darme cuenta, hice un regalo: permití a otra persona ser la primera al otro lado del teléfono, dejé que fuera otro hombro el que acogiera mis lágrimas y que fuera otro el abrazo sanador. Y aprendí que para otros mis problemas eran tan importantes como los suyos y que yo tenía derecho a tener malas etapas y, sobre todo, que tenía a gente encantada de sacarme del hoyo. Y así fue cómo, en mi fragilidad, encontré mi fuerza. Me di cuenta de que pedir ayuda no es un rasgo de debilidad ni de egoísmo sino de valentía y de humildad. Porque cuando no pides ayuda es porque piensas que los demás no van a estar ahí para ti del mismo modo en que tú estás para ellos.
Crédito de la imagen: Levi Walton

