Cuando lo conocí, yo prácticamente era todavía una adolescente. Tenía 18 años y empecé a salir con él como quien se pone a garabatear en un papel sin pensar: quería ver qué surgía de todo aquello. Después de unos cuantos enamoramientos platónicos, era increíble salir de casa e ir al encuentro de alguien que me esperaba con los ojos encendidos, sin más plan que coger mis manos y besarme hasta que llegara la hora de volver a casa. Era maravilloso.
Llevaría un mes juntos cuando se lo conté a mi madre. Y ella me dijo: “Ahora ya no eres una cría así que no puedes salir con alguien si no te lo tomas en serio porque puedes hacerle mucho daño”. Recuerdo perfectamente esas palabras porque me cayeron encima como una losa. De repente, todas mis mariposas se volvieron de plomo y se me clavaron al fondo del estómago. Con una simple frase, mi ilusión se volvió un deber y creo que, a partir de ese momento, cada vez que besaba a mi flamante primer novio, mis pies miraban hacia otra parte buscando adónde huir.

No sé cuándo la necesidad de escapar se volvió insoportable, pero no tardó mucho en llegar. Tal vez fue porque mi relación había pasado de ser una aventura a ser una obligación o tal vez fue, simplemente, porque yo tenía 18 años; pero de repente sus ojos encendidos me generaban culpa, que me cogiera de las manos me hacía sentir encerrada y cada beso era un eslabón de la cadena.
Si no hubiera tenido 18 años, a lo mejor habría sido capaz de dejarlo cuando me di cuenta de que la relación era totalmente desigual: él me adoraba y yo intentaba poner distancia a la desesperada. Pero me obsesionaba la idea de hacerle daño y cada vez que intentaba decirle que no quería seguir con él, las palabras se morían en mi boca. Me dejaba besar con desgana y él lo notaba y me perseguía intentando averiguar qué estaba haciendo mal y yo cada vez ponía más distancia y él se angustiaba más y yo me sentía cada vez más agobiada.
Entonces intenté que me dejara él. Lo dejaba plantado, no respondía a sus llamadas, pasaba semanas sin dar señales de vida con la vana esperanza de que me mandara a la mierda. Pero lo único que conseguí fue que él se esforzara el triple y sentirme, así, el triple de mala persona.
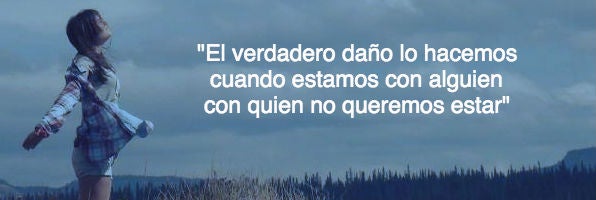
Si no hubiera tenido 18 años, a lo mejor habría tenido la sabiduría suficiente como para darme cuenta de que el verdadero daño lo hacemos cuando estamos con alguien con quien no queremos estar. Pero aguanté con él dos años y, un día, cuando ya no pude más, lo dejé de forma abrupta y le asesté el golpe definitivo. Y lo que podría haber sido una bonita historia se convirtió en un recuerdo amargo para ambos y en una lección muy peligrosa: para él, que nada de lo que hiciera era suficiente; para mí, que una relación supone una obligación.
Por eso, ahora que ya no tengo 18 años, intento tener más respeto por la persona con la que estoy que por la relación que mantenemos. Y es que, si le he querido, merece estar con alguien que le quiera.

