Todo es tan intenso al principio de una relación. Los besos interminables, las sonrisas permanentes, las confesiones que no acaban nunca. Hay en las primeras etapas de un noviazgo un aura de intimidad y exclusividad que lo inunda todo. Al ser amado casi se le venera y nadie quiere perderse un pedazo de la vida del otro. Ni de la actual ni de la pasada.
Por eso es frecuente pasar horas entrelazados hablando de aquello que fuisteis antes de conoceros. Porque la vida no empezó con él, y ella no creó el mundo. Aunque a veces sintamos que sí. Todo lo pasado parece pueril, un entrenamiento que ha dado la vida antes de sacarnos a jugar el partido de la verdad.
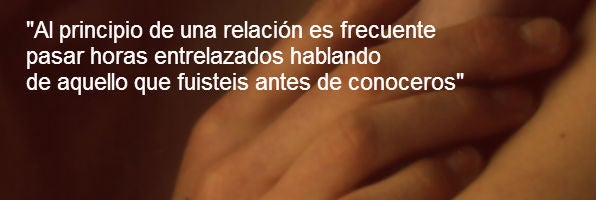
Así que uno quiere saber y quiere contar. Preguntamos por su infancia y él por nuestra adolescencia. Ella se empeña en que le digas si te gustaban más los Calipos o los polos. Y a él le encanta escuchar de qué te disfrazabas en carnaval y quién era tu rey mago favorito. Porque los pequeños detalles importan. Porque la identidad también está hecha de bocadillos de chocolate blanco y cangrejos cazados en el pueblo. Por eso uno pregunta, repregunta y quiere ser preguntado.
Pero, como todo en la vida, hay límites. Aunque el fervor de la eternidad no lo deje ver, contar todo, absolutamente todo, es un error. Hay confesiones inofensivas, por supuesto; anécdotas que ayudan a entendernos. Pero el terreno comienza a ponerse farragoso cuando la historia tiene que ver con otras relaciones, con otros cuerpos, con otros pasados que fueron complicados y a veces sacaron lo peor de nosotros mismos.
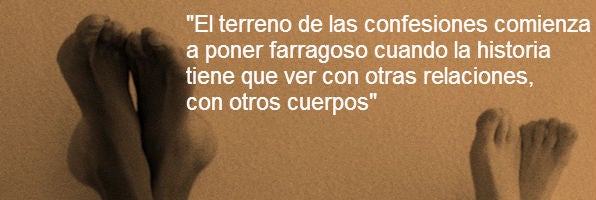
Quizá en un arrebato de intimidad creas oportuno no solo declararle tu amor sino esa emoción tan honda que te hace estar convencido de que a él nunca le serías infiel. Con él eso nunca te volvería a pasar. Porque vuestro amor es pleno, distinto, único, le dices. En ese momento quizá te animes incluso a dar más detalles. Quién fue, cómo fue, dónde fue, qué absurdo fue. Total, ¿qué va a tener de malo? Eso ahora jamás pasaría y los dos lo sabéis.
Tal vez él entonces, animado por tus susurros, te hable de la locura personal a la que su relación con su ex lo llevó. Aquella chica adictiva de la que estuvo colgado más tiempo del que es capaz de recordar. Ella lo dejó y él creyó que el mundo se abría bajo sus pies. Te confiesa entonces todos los intentos de volver con ella, el ridículo de aparecer en la playa con aquel ramo de flores o lo estúpido que se sentía por no querer deshacerse de sus fotos de fotomatón. Ahora, sin embargo, se ha dado cuenta de que amar es mucho más que eso, de que amar y creer eres tú.

En esos momentos ninguno piensa que aquellas confesiones un día pueden convertirse encrueles boomerangs. Pero ocurre. Porque las cosas se truncan y los reproches aparecen. Porque cuando un día en una pizzería os encontráis de casualidad con su ex, tú sabes que no es una ex cualquiera. Sabes que es alguien que lo puso en todos los límites imaginables. Y no es fácil hacer como si no lo supieras. Empiezas a verlo meditabundo, ausente, y acabas echándole en cara que es por ella. Y tal vez sea verdad.
O él, en medio de una discusión en la que uno dice más de lo que siente, te espeta que al menos él no ha puesto los cuernos a nadie. Y tú no te puedes sentir más tonta y tener más rabia. Porque aquellas confesiones no iban a usarse como arma arrojadiza, porque vosotros no hacíais eso, porque vosotros erais especiales y vuestra intimidad era única. Lo cierto, sin embargo, es que se han de aprender a callar las cosas que uno cuenta esperando que se olviden.
Crédito de la Imagen: Ramona Deckers.

